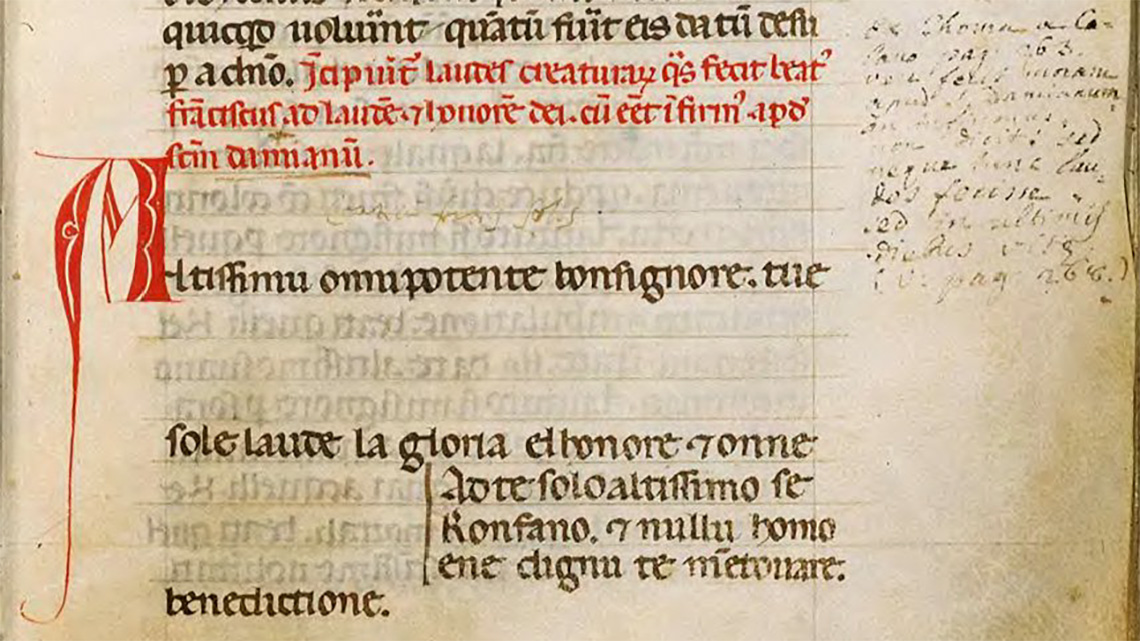El apéndice del evangelio de Marcos retoma el final del escrito por mano del evangelista afirmando que el Señor resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, el día en el que Cristo dio muerte a la muerte. En efecto, Cristo descendió a la muerte para que nadie permaneciese allí vencido, y para llevar a los hombres al Cielo, donde no existe la muerte: “Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios” (Mc 16,9).
La primera persona en ver al Señor resucitado fue santa María Magdalena porque ella acudió al sepulcro antes que nadie, y de haber estado allí los apostoles, habrían sido ellos los primeros en verlo, pero ese honor le correspondió a la discípula fidelísima que amó de tan particular y santa manera al Señor. “Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció, bajo otra figura, a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea” (Mc 16,10-12).
Tras aparecerse fuera del sepulcro a María Magdalena, el Señor se apareció, bajo otra figura a dos discípulos cuando iban de camino a una aldea de nombre Emaús, cuando Él se les unió para caminar a su lado, pero ellos no lo reconocieron.
Al llegar a Emaús entraron a un albergue donde el Señor tomó un pan y lo partió, y en un instante, tras un leve cambio de miradas, vieron sentado entre ellos a Jesús, como siempre lo habían visto, aunque reluciente. Levemente les acarició el rostro y ellos cerraron sus ojos admitiendo el gesto de ternura, y al abrirlos ya no lo vieron, y de su presencia sólo quedó un aroma a perfume de nardo.
¿Por qué los discípulos no reconocieron a Jesús cuando caminaba con ellos hacia Emaús? El evangelista es preciso cuando escribe que se les apareció bajo otra figura, es decir, transfigurado; o bajo otro aspecto, tal como expresa san Agustín en su Carta a Paulino: “Es decir, que con su mismo cuerpo tenía otra apariencia, y en él se produjo este impedimento, por el que los ojos de aquellos tardaron en reconocerle”.
En efecto, el Señor se les apareció con el aspecto de un caminante, y luego se les mostró tal y como lo habían conocido antes de que muriera. Así lo hizo también con María Magdalena, a quien se le apareció afuera del sepulcro bajo la figura de un jardinero encargado del huerto (cfr. Jn 20,15), y luego de un momento, al hablarle, lució ante ella con su aspecto de siempre.
El Señor, que prometió estar con nosotros siempre cuando dijo: «Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20), en una promesa que mira a toda su Iglesia, constantemente ha demostrado que cuanto dice lo cumple, porque él es fiel. Y también nos aseguró: «En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron» (Mt 25,40). ¿Es posible que camine hoy junto a nosotros, bajo otra figura, y que no lo reconozcamos? ¿Es factible que Cristo se nos aparezca bajo el aspecto de otra persona y que no nos percatemos de que es él? Si así fuese, las apariciones a sus discípulos se estarían repitiendo en nuestro tiempo con asombrosa verosimilitud, y si no lo fuese, el Señor estaría muy complacido de recibir el trato amable que dirigimos a toda persona al pensar que podría tratarse de él. De cualquier manera, es admisible que es Cristo el que pasa.
“Ellos volvieron a comunicárselo a los demás; pero tampoco creyeron a éstos” (Mc 16,13). Si los apóstoles no les creyeron a los discípulos que caminaron junto a Jesús, y si tampoco le creyeron a María Magdalena, que lo vio resucitado afuera del sepulcro, en aquel primer momento, ¿por qué habrían de creernos hoy, a nosotros, las personas que no creen? Este versículo tan breve nos quita una responsabilidad que no es nuestra porque Cristo envió a sus primeros discípulos, como hoy nos envía a nosotros, a anunciar esta Buena Nueva a todas partes, pero no los envió con la obligación de hacer que los demás creyeran, eso es asunto del Señor y de quienes quieran creer.
Anunciar el Evangelio sí nos corresponde, con nuestras palabras y acciones, en tanto que la conversión la suscitará el Señor en quienes sean dóciles a reconocerlo.